MOVILIDAD DE LAS PRESTACIONES. DERECHO A REAJUSTE JUDICIAL. ANTECEDENTES Y ACTUALIDAD:
El art. 14bis establece que “El Estado otorgará los beneficios de la seguridad social, que tendrá carácter de integral e irrenunciable. En especial, la ley establecerá: …. jubilaciones y pensiones móviles”.
Resulta importante destacar que, históricamente, todas las fórmulas y/o los procedimientos que “ensayó” el Estado, para “cumplir” con el mandato constitucional debieron ser “corregidos” por la Justicia. Así, tanto en vigencia de la Ley 18.037 como de la Ley 24.241, se dictaron varios fallos judiciales a efectos de corregir la nula o deficiente movilidad otorgada.
En este sentido se dictó el caso “Sánchez” (año 2005) en donde la Corte resolvió que la Encuesta de Remuneraciones -que a través del precedente “Chocobar”, (otra corrección) se había suspendido el 31.3.1991 y empalmado con el 3,28% anual-, debía continuarse desde su último índice del mensual septiembre de 1993 hasta el 31.3.1995.
Posteriormente con la sanción de la Ley 24.463, se estableció que: «…Los sistemas públicos de previsión de carácter nacional son sistemas de reparto asistido, basado en el principio de solidaridad…El Estado Nacional garantiza el otorgamiento y pago de las prestaciones de dichos sistemas, hasta el monto de los créditos presupuestarios expresamente comprometidos para su financiamiento por la respectiva ley de presupuesto…».
Y mediante artículo 7 de la mencionada ley 24.463 se determinó que “a partir de la vigencia de la presente ley todas las prestaciones de los sistemas públicos de previsión de carácter nacional tendrán la movilidad que anualmente determine la Ley de Presupuesto. Dicha movilidad podrá ser distribuida en forma diferenciada a fin de incrementar las prestaciones mínimas” (el resaltado me pertenece). Y el apartado 2, último párrafo, determinaba que “en ningún caso esta movilidad podrá consistir en una determinada proporción entre el haber de retiro y las remuneraciones de los activos”.
De esta manera la Ley se oponía a uno de los principios esenciales que rige en la materia, el de la necesaria proporcionalidad que debe existir entre el haber de pasividad y el de actividad, como recepción de la naturaleza sustitutiva del haber.
Posteriormente -y salvo escasas excepciones- la Jurisprudencia resultó pacífica en aceptar que los aumentos legales otorgados desde el 1.1.2007 y luego, con los aumentos automáticos a partir del 01.03.2009 -determinados por la entonces nueva Ley de movilidad 26.417- resultaban correctos.
Sin embargo, la historia vuelve a repetirse y nuevamente debemos acudir a tribunales a efectos de plantear nuevas inconstitucionalidades respecto a la movilidad de las prestaciones.

a) Inconstitucionalidad de la Ley 27.426: En diciembre del año 2017, con el claro objetivo de disminuir el déficit fiscal, se dispuso -mediante Ley 27.426- modificar nuevamente el art. 32 de la Ley 24.241 y cambiar la fórmula de actualización de los beneficios de la seguridad social, reemplazándola por un índice combinado “…en un setenta por ciento (70%) en las variaciones del Nivel General del Índice de Precios al Consumidor Nacional elaborado por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) y en un treinta por ciento (30%) por el coeficiente que surja de la variación de la Remuneración Imponible Promedio de los Trabajadores Estables (RIPTE), (…), disponiendo a su vez que “se aplicará trimestralmente en los meses de marzo, junio, septiembre y diciembre de cada año calendario…”
Esta fórmula acarreó dos inconvenientes: 1) Por una parte, en el período objetado, el índice RIPTE no ha evolucionado conforme han aumentado los distintos sectores asalariados, lo cual resulta en uno de los motivos del atraso real -y por ende confiscatorio- de los beneficios previsionales. Este atraso ha sido reconocido por el propio presidente en Twitter y sus funcionarios en diferentes medios, estimándolo entre un 20 y un 24% (por parte de los propios funcionarios).
Ello se debe a que el índice RIPTE se obtiene de los registros correspondientes a las Declaraciones Juradas que presentan todos los empleadores informando las remuneraciones de aquellos trabajadores dependientes y cualificados se toman las que presentan una continuidad laboral ininterrumpida de 13 meses o más, inmediatamente antes del mes informado. Se incluyen solo las remuneraciones imponibles (sujetas a aportes) y se descartar trabajadores suspendidos, con licencias o indemnizaciones pagadas en cuotas. Se excluyen los montos referidos al aguinaldo y vacaciones. No se consideran ni las remuneraciones ni los puestos de los trabajadores que presenten pluriempleo (más de un trabajo en relación de dependencia) o plurirégimen (trabajador en relación de dependencia que a su vez es monotributista o autónomo) en el período informado. Los últimos tres meses son considerados de carácter provisorio debido a posibles correcciones de la base como consecuencia de las rectificaciones.
En virtud de la forma de medición del RIPTE, es evidente que el mismo no tiene en cuenta la coyuntura actual y la real evolución de los salarios, siendo que, en el último año, la mayoría de los aumentos otorgados han sido no remunerativos.
Así, a modo de ejemplo, si tomamos la medición del RIPTE para el período 2018/2019 se llega a una variación salarial del 77,17% frente a un 157,17% acumulado de los aumentos salariales otorgados por el PJN en ese mismo período.
2) Por otra parte, el art. 2do de la ley 27.426 determinó que la primera actualización en base a la movilidad dispuesta en el art. 1ero se haría efectiva a partir de marzo de 2018. Es este último artículo el que otorga a la nueva ley de movilidad el carácter de ser una norma retroactiva de modo implícito, puesto que a la fecha de entrada en vigor de la ley (29.12.2017) ya estaba devengada la movilidad para el mes de marzo de 2018, debido a que la ley 26.417 rigió hasta el 28 de diciembre de 2017. De esta manera, la aplicación de la movilidad de la ley 27.426, suplantó y dejó sin efecto la movilidad devengada según la ley 26.417 y, por tanto, vulneró las garantías constitucionales previstas en los arts. 14 bis y 17 de nuestra Carta Magna, en lo que respecta al primer aumento otorgado.
Efectivamente, la fórmula de la Ley 27.426 dispuso, para la movilidad a otorgar en el mes de marzo de 2018, se debía considerar la evolución del índice de Precios al Consumidor ocurrida entre los meses de junio a septiembre de 2017, y la acaecida en los salarios según el RIPTE en el mismo período. Para el aumento correspondiente a los meses de junio, septiembre, y diciembre se compara la evolución de ambos indicadores ocurrida durante septiembre a diciembre del año anterior, enero a marzo del año en curso, marzo a junio del año en curso respectivamente. El problema central es que, con la fórmula de la Ley 26.417, en marzo de 2018 el aumento no debió ser inferior al 14%, y la nueva fórmula la reduce al 5,71%.
Cabe destacar que el aumento del 14% que se debería pagar en marzo de 2018 ha sido reconocido en el Memorándum emitido por el Gobierno sobre el Bono Compensatorio (ver “Memorandum emitido por el Gobierno sobre el Bono Compensatorio” (diciembre 2017) RJyP TXXVII, 519): En un gráfico denominado Evolución de la jubilación mínima con aportes, en la Columna Vieja Ley, si se divide el importe de marzo 2018: $8.261 por el importe de febrero de 2018: 7.247% el resultado es el incremento del 14% (8.261 / 7.247= 1,139919). Ante el reconocimiento efectuado por el Gobierno en dicho documento, queda demostrada la confiscatoriedad que produce la reforma previsional.
Lo argumentado hasta el momento con relación al art. 2 de la Ley 27.426 ha sido recepcionado por la Sala III de la Cámara Federal de la Seguridad Social en los autos «Fernández Pastor, Miguel Ángel c/ANSeS s/Amparos y sumarísimos», Expte. 138932/17”, sentencia de fecha, 5/6/18, en donde se dispuso a liquidar los haberes del actor conforme lo dispuesto por ley 26.417 (respecto a la movilidad de marzo de 2018).
Por último, cabe destacar que, en virtud de lo explicado previamente, tanto el índice mixto compuesto en parte por RIPTE (que ya se ha demostrado su retraso e irreal evolución frente a otros salarios) como el desfasaje apuntado (dispuesto por art. 2 de la Ley 27.426) dan muestra de la confiscación que se produce en el haber y daría derecho a reclamar la inconstitucionalidad apuntada en forma judicial.
Lo expuesto queda acreditado con los índices oficiales: El aumento de las jubilaciones en el año 2018 fue de 28,44%, mientras que el índice que mide la inflación (IPC) según el INDEC varió en 2018 en un 47,6%. Y en al año 2019 el aumento de las jubilaciones fue de 51,02 % y el INEDC informó un IPC de 53,8%.
Todos estos datos oficiales evidencian notoriamente el retraso que han sufrido las jubilaciones y la confiscación producida: así el aumento otorgado a las jubilaciones conforme Ley 27426 para el período 2018/2019 ascendió a 93,97%, mientras que la variación del IPC que informa el INDEC fue de 125,94%. El índice RIPTE en el mismo período varía en un 77,17% y los aumentos salariales del PJN ascienden a un 157,17%. Todos estos datos para el período 2018/2019.
b) Inconstitucionalidad de la Ley 27.541 y decretos presidenciales: Ahora bien, antes de que la ley de movilidad previamente referida pudiese alcanzar los dos años de vigencia, se sancionó -en diciembre de 2019- la Ley 27.541, en donde se declaró la emergencia pública en materia previsional y se delegó “en el Poder Ejecutivo nacional, las facultades comprendidas en la presente ley en los términos del artículo 76 de la Constitución Nacional, con arreglo a las bases de delegación establecidas en el artículo 2°, hasta el 31 de diciembre de 2020” (art. 1°).
Entre las bases de delegación referidas, el inciso e) del artículo 2° estableció la de “Fortalecer el carácter redistributivo y solidario de los haberes previsionales considerando los distintos regímenes que lo integran como un sistema único, con la finalidad de mejorar el poder adquisitivo de aquellos que perciben los menores ingresos (el subrayado me pertenece).
Entre las medidas de emergencia, el legislador dispuso en el artículo 55 la suspensión por el plazo de ciento ochenta (180) días, de la aplicación del artículo 32 de la Ley N° 24.241, sus complementarias y modificatorias. Asimismo dispuso que durante los 180 días “el Poder Ejecutivo nacional deberá fijar trimestralmente el incremento de los haberes previsionales correspondiente al régimen general de la ley 24.241, atendiendo prioritariamente a los beneficiarios de más bajos ingresos” y que “El Poder Ejecutivo nacional convocará una comisión integrada por representantes del Ministerio de Economía, del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social y miembros de las comisiones del Congreso de la Nación competentes en la materia que, durante el plazo previsto en el primer párrafo, proponga un proyecto de ley de movilidad de los haberes previsionales que garantice una adecuada participación de los ingresos de los beneficiarios del sistema en la riqueza de la Nación, de acuerdo con los principios de solidaridad y redistribución”.
Sin embargo, a renglón seguido, en el artículo 56, el legislador, haciendo caso omiso al principio que él mismo fijó al Poder Ejecutivo como base de delegación, esto es, la pauta de considerar a los distintos regímenes previsionales como un sistema único, estableció un régimen diferenciado para las movilidades o actualizaciones de determinados regímenes especiales.
En función de lo expuesto, si queremos analizar la inconstitucionalidad de la norma deberíamos en forma liminar examinarla desde la óptica de la legislación de emergencia. Al respecto cabe destacar que la existencia de una “emergencia” se encuentra sujeta al cumplimiento de ciertos requisitos. Así, la Constitución no consagra derechos absolutos, sino que estos derechos se ejercen “conforme a las leyes que reglamentan su ejercicio”, sin que, por otra parte, esta reglamentación pueda alterarlos (arts. 14 y 28 C.N.). Esa potestad del legislador de reglamentar los derechos de las personas se denomina poder de policía. La constitucionalidad del alcance de ese ejercicio del poder de policía, o de reglamentación de los derechos, ha sido analizada en numerosas ocasiones.
La Jurisprudencia y Doctrina son contestes en sostener que la legislación de emergencia está sujeta al cumplimiento de recaudos formales y sustanciales: 1) Debe ser declarada por ley del Congreso (principio de legalidad); 2) Debe ser razonable; 3) Debe ser proporcional; 4) Debe ser limitada en el tiempo; 5) Debe respetar los principios de los arts. 16 y 28 de la Constitución Nacional.
La ley 27.541, cuya constitucionalidad analizamos, incumple con varios de los requisitos mencionados, en especial con el de la proporcionalidad y el del respeto a los artículos 16 y 28 de la Constitución Nacional. En efecto, si la declaración de la emergencia hecha por esa ley obedeció a razones tan imperiosas y generales como lo sostuvieron los legisladores tanto en el debate del proyecto en la Cámara de Diputados, como en el Senado, no resulta válido el tratamiento diferenciado que el artículo 56 establece para las movilidades de los haberes previsionales, con respecto al régimen general establecido en el artículo anterior.
Es decir, si la situación de emergencia declarada por el artículo 1° era real, la suspensión de la movilidad previsional tendría que haber sido dispuesta de modo general. Lo contrario implica un tratamiento desigual hacia los haberes previsionales y por ende resulta irrazonable, injustificable y vulnera abiertamente el principio constitucional de la igualdad (art. 16 CN).
Lo regulado en los artículos 55 y 56 de la ley implica que mientras la movilidad de las prestaciones previsionales generales (del artículo 32 de la Ley N° 24.241) quedaron suspendidas inmediatamente al día de la publicación de la ley y por 180 días, la movilidad de las prestaciones previsionales de determinados regímenes especiales continúa en vigencia (aún ante la emergencia), hasta tanto la comisión a la que alude la norma se integre y se pronuncie acerca de la sustentabilidad económica, financiera y actuarial y proponga al Congreso las modificaciones que considere pertinentes relativas a su movilidad o actualización, cuestión que a la fecha no ha sucedido respecto de los regímenes especiales, pero sí sobre el régimen general.
Ello, como ya se dijo, contraría el principio general que la misma ley establece en el artículo 2°, al imponer considerar a los distintos regímenes que integran el sistema previsional como un sistema único. Y, lo que es aún peor, implica un tratamiento no sólo diferenciado sino perjudicial para quienes se encuentran en peores circunstancias.
Y si bien el acierto o error, el mérito o la conveniencia de las soluciones legislativas no son puntos sobre los que al Poder Judicial le corresponda expedirse, también debe recordarse que los casos que trascienden ese ámbito de apreciación para internarse en el campo de lo irrazonable, inicuo o arbitrario, habilitan la intervención de los jueces, como sucede en las cuestiones que estamos analizando, en donde se vulnera abiertamente la igualdad constitucional sobre todo con respecto a un colectivo vulnerable. Sobre este punto corresponde recordar que el principio de igualdad, dentro de la temática planteada, debe analizarse armónicamente con el principio de progresividad al que hace referencia el artículo 75 inc. 23 de la CN, debido a que, en el caso planteado, se afectaría gravemente el derecho a la igualdad que debe garantizar el Estado, mediante la legislación y promoción de medidas que garanticen la igualdad real de oportunidades. Igualdad de oportunidades significa que cada hombre tiene derecho a ejercer en el ámbito social y económico su oportunidad sin que haya privilegios o apoyos (o, al contrario, restricciones) que se les nieguen (o no se les impongan) a otros individuos.
En concordancia con lo expuesto, el principio de progresividad establece que una vez que son reconocidos ciertos derechos a las personas, estos no pueden ser posteriormente desconocidos, retaceados, ni mucho menos ser suprimidos.
Este derecho de progresividad o prohibición de la regresividad se encuentra establecido en el artículo 26 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y en el artículo del 2.1 del Pacto Internacional de Derechos Económicos Sociales y Culturales. Es responsabilidad primaria del Estado garantizar el ejercicio efectivo de este derecho fundamental, por imperio de lo normado en los artículos 14 bis y 75 inc. 23 de la Constitución Nacional y de los Pactos y Convenios Internacionales suscriptos y otros a los cuales nuestra Nación ha adherido.
Además, resulta notorio que la propia Corte haya receptado este principio en el precedente “Sánchez”. En este sentido expresó que “La consideración de los recursos disponibles de cada Estado conf. Arts. 22 de la Declaración Universal de Derechos Humanos y 26 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos constituye una pauta que debe evaluar cada país al tiempo de establecer nuevos o mayores beneficios destinados a dar satisfacción plena a los compromisos asumidos por esos documentos, mas no importa disculpa alguna para desconocer o retacear los derechos vigentes”.
También se refirió el Tribunal a estos principios en “García” (F. 342:411), expresando que la reforma constitucional introducida en 1994 dio un nuevo impulso al desarrollo del principio de igualdad sustancial para el logro de una tutela efectiva de colectivos de personas en situación de vulnerabilidad, estableciendo «medidas de acción positiva».
En el mismo sentido destacó recientemente en el considerando 26 del fallo “Blanco”: “Cabe destacar que es precisamente en tiempos de crisis económica cuando la actualidad de los derechos sociales cobra su máximo significado. En tales etapas críticas, deben profundizarse las respuestas institucionales en favor de los grupos más débiles y postergados, pues son las democracias avanzadas y maduras las que refuerzan la capacidad de los individuos y atienden las situaciones de vulnerabilidad en momentos coyunturales adversos” (El resaltado me pertenece).
Sin embargo, en el caso en examen se da la situación exactamente contraria, ya que las medidas adoptadas por el legislador tratan de manera más desfavorable a los más desprotegidos.
Por lo demás, de los antecedentes relatados en el presente acápite se acredita que los beneficiarios de los regímenes generales previsionales han sido tradicionalmente los postergados y perjudicados por las reiteradas y sucesivas medidas de emergencia que se han dictado en nuestro país en las últimas décadas. Ello implica un sostenido incumplimiento por parte de nuestro país de las obligaciones asumidas internacionalmente y además lleva a cuestionar el concepto mismo de la emergencia.
Para culminar con el relato respecto de las sistemáticas violaciones a las garantías constitucionales en materia de movilidad previsional, cabe referirse a los decretos emitidos por el PEN. Así, mediante el dictado de los Decretos 163/2020, 495/2020, 692/2020 y 899/2020 se establecieron los aumentos jubilatorios que reemplazan los que hubieran correspondido mediante la fórmula de la Ley suspendida.
Cabe hacer un paréntesis en este punto y hacer especial referencia al Decreto 542/2020 que prorroga -en forma evidentemente ilegítima- la suspensión de la fórmula de movilidad. Este decreto es claramente inconstitucional, y en consecuencia también lo son las normas dictadas con posterioridad, por una razón distinta a la inconstitucionalidad planteada respecto de la Ley 27.541.
Efectivamente, la declaración de emergencia fue pronunciada por el Congreso de la Nación debido a que resulta ser el único órgano facultado a tal efecto y, consecuentemente, la suspensión de la garantía constitucional de movilidad en el marco de la emergencia declarada sólo a dicho órgano legislativo le corresponde. Entonces, la prorroga dispuesta por decreto 542/2020 es evidentemente inconstitucional y así solicito se declare, consecuentemente también resultan inconstitucionales los decretos 692/2020 y 899/2020 en función de que el poder ejecutivo no se encontraba facultado por el Congreso para dictarlos.
Ahora bien, el decreto 163/2020 dispuso un aumento de 2,3%, más una suma fija de $1.500 para marzo de 2020, el Decreto 495/2020 dispuso un aumento para todos los jubilados del régimen general de 6,12% a partir de junio de 2020, el Decreto 692/2020 dispuso que el aumento sería de un 7,5% y recientemente el decreto 899/2020 determinó un aumento del 5% para el mensual diciembre de 2020. Sin embargo, conforme la fórmula de la Ley 27.426 -suspendida mediante la ley atacada- hubiera correspondido un aumento de 11,56% para marzo de 2020, 10,89% para junio de 2020 8,99% para septiembre 2020 y 4,49% para diciembre de 2020.
Con relación a ello, es dable destacar que los jubilados tiene un derecho adquirido a que se actualice su haber jubilatorio por el período enero-diciembre de 2020 mediante el procedimiento dispuesto por Ley, en virtud de que la movilidad de marzo de 2020 ya se devengó al mes de septiembre de 2019 y la de junio a diciembre de 2019 con índices oficiales. El resto de los decretos resultan inconstitucionales debido a su prorroga efectuada de manera inconstitucional.
c) Inconstitucionalidad de la Ley 27.609: Por si lo expuesto hasta el momento no fuese suficiente, en diciembre de 2020 se sanciona la Ley 27.609, cuya publicación en el B.O. data del 04/01/2021. Dicha ley se dicta en cumplimiento de lo dispuesto por el art. 55 de la ley 27.541 que, reitero, ordenaba convocar a una comisión que “proponga un proyecto de ley de movilidad de los haberes previsionales que garantice una adecuada participación de los ingresos de los beneficiarios del sistema en la riqueza de la Nación, de acuerdo con los principios de solidaridad y redistribución”
Sin embargo, analizaremos la nueva fórmula prevista en la ley cuestionada y quedará en evidencia que no solo vulnera las garantías constitucionales de movilidad, propiedad, igualdad y progresividad, sino que incumple con lo normado por el propio legislador al declarar la emergencia previsional ya que no se garantiza la participación de los beneficiarios en la riqueza de la Nación, menos aún resulta la nueva fórmula ser solidaria y redistributiva (amén de los cuestionamientos que cabrán a dichos preceptos).
1) Efectivamente, la Ley 27.609 establece aumentos que serán otorgados para los beneficiarios del SIPA en forma trimestral, estableciendo el art. 2º que la primera actualización se aplicará a partir de marzo de 2021. Por su parte, el art. 1 de la ley norma que el índice a aplicar se obtendrá conforme formula del anexo. Mediante esta se determina un índice combinado entre un 50% la evolución de salarios (del índice General de Salarios (IS) publicado por el Instituto Nacional de Estadística y Censos o la variación del índice – Remuneración Imponible Promedio de los Trabajadores Estables (RIPTE), publicado por la Secretaría de Seguridad Social, la que resulte mayor) y un 50% de la de la recaudación tributaria del régimen previsional.
Sin embargo, en el mes de diciembre se produce “el ajuste”, debido a que el resultado que arroje el aumento calculado con la formula precedentemente explicada, -compuesta por el índice mixto- se comparará con el crecimiento de la recaudación total de ANSES durante todo el año, incrementado en un 3% y, habiendo deducido los aumentos previos, se aplicará la que implique el resultado de menor cuantía. Es decir, en diciembre, el Estado se asegura el menor aumento posible, es decir, el que más perjudique al beneficiario del SIPA debido a que éste siempre se encontrará en desventaja conforme los parámetros de la fórmula, esto es, o percibirá un aumento menor que los trabajadores activos o no participará de los mayores ingresos de la ANSeS, ya que, siempre se elige la menor de las variables.
Entonces vemos, que la manda establecida en el art. 55: “garantice una adecuada participación de los ingresos de los beneficiarios del sistema en la riqueza de la Nación” no se cumple.
2) Otra objeción que merece el texto normativo en su anexo, del cual se desprende la formula, es que ésta se encuentra sujeta a variables extremadamente etéreas, las cuales a su vez dependen de políticas públicas económicas y fiscales discrecionales (en función de facultades ilegítimamente delegadas); además los datos para determinar el índice aplicable resultan de muy difícil acceso, ergo, adolecen de la transparencia necesaria que debería existir respecto de fondos públicos, máxime cuando se trata del dinero perteneciente a los más vulnerables.
3) A efectos del cómputo de las variables a considerar, al realizar el empalme se elimina un trimestre entero, en cuyo transcurso se devengaron aumentos que quedarán suprimidos y que no se recuperarán nunca, impactando negativamente en el haber de mi mandante (y de todos los beneficiarios del SIPA). Efectivamente: en la anterior ley de movilidad los aumentos se producían conforme las variaciones producidas en el semestre anterior al aumento por movilidad. En cambio, con la nueva fórmula, el atraso se reduce a un trimestre, por lo cual queda un trimestre en donde se produjeron aumentos que no se incorporarán nunca al haber de mi mandante. El perjuicio es evidente.
4) Además, nuevamente se afectan garantías constitucionales, tal como expresara al plantear la inconstitucionalidad de la Ley 27.541 y los decretos que establecen aumentos, cuyos fundamentos considero aplicable también a la Ley 27.609 solicitando se los tenga por reiterados, en pos de la economía procesal que debe imperar en autos. De esta manera, la formula sólo se aplica para los jubilados del régimen general, es decir, para los que perciben menores haberes, mientras que los regímenes especiales, continúan con movilidades “superiores”, no regresivas. Por tanto, tampoco se estaría cumpliendo con la pauta de “redistribución y solidaridad”, insisto, amén de que dichos conceptos no siempre se condicen con las garantías constitucionales de movilidad, integralidad del haber previsional, propiedad, progresividad, igualdad y razonabilidad.
La fórmula establecida en el anexo de la ley, como se ha explicado, contiene variables salariales y recaudatorias, siempre aplicando la que menor resultado arroje, sin considerar la evolución del Índice de precios al Consumidor, por tanto, sin tener en cuenta la depreciación de la moneda, afectándose de esta manera el derecho inviolable a la propiedad.
Si bien la Corte siempre se ha pronunciado sobre el haber jubilatorio respecto a los salarios de los activos, no puede V.S. abstraerse de la coyuntura en la cual nos encontramos, en donde los altos índices de inflación (que rondan el 50% anual) deprecian la moneda significativamente. Esta situación afecta especialmente a beneficiarios del SIPA, quienes en su mayoría no pueden alcanzar a cubrir las necesidades mínimas. Entonces, indefectiblemente deben contemplarse los índices inflacionarios, en el contexto actual, a efectos de mantener el valor adquisitivo de la jubilación. Tengamos en cuenta que los trabajadores activos perciben sumas no remunerativas, viáticos, entre otras, que ayudan a paliar los efectos de la inflación. Sin embargo, los jubilados no tienen esa asistencia y deben indefectiblemente resguardar su haber mediante actualización conforme variación de la inflación.
5) Se prescinde de la jurisprudencia de la Corte en la materia, en donde es reiterada la doctrina mediante la cual debe asegurarse el mantenimiento del poder adquisitivo del jubilado, respetándose la debida proporcionalidad en los haberes de los jubilados respecto de los activos, además de ser copiosa la jurisprudencia favorable al principio de progresividad y jerarquía de los Tratados Internacionales que protegen a las personas más vulnerables.
6) Ley 27.574, publicada el 19-11-2020, denominada “Ley de defensa de los activos del fondo de garantía de sustentabilidad” contradice su título con el contenido por cuanto el fondo cuando fue creado por el decreto 897/20078 con fin prioritario asegurar que los beneficiarios del Sistema Público de Reparto no se constituyan en variable de ajuste de la economía en momentos en que el ciclo económico se encuentre en fases desfavorables, contando a tales efectos con los excedentes producidos en los momentos positivos del ciclo, lo cual no sucedió.
La reciente ley se aleja de los fines para los cuales se creó y del objeto claro que tenía en el artículo 11 del decreto que establecía: “En ningún caso los recursos del Fondo de Garantía de Sustentabilidad del Régimen Previsional Público de Reparto (FGS) podrán financiar un gasto con fines distintos a los previstos en el artículo 15 de la Ley Nº 26.222…” El cual rezaba: “A los efectos de su preservación y sustentabilidad futura, los recursos pertenecientes al sistema de seguridad social integrados por los activos financieros de la ADMINISTRACION NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL serán invertidos conforme a lo dispuesto en la Ley N º 24.156, debiendo únicamente ser utilizados para efectuar pagos de beneficios del mismo sistema”.
Pero ahora el artículo 12 de la ley 27.574 establece: “Constitúyese el fondo fiduciario público denominado Programa de Inversiones Estratégicas cuyo objeto será invertir en sectores estratégicos para el Estado nacional fomentando la generación de empleo como política de desarrollo económico en pos de la sostenibilidad de la economía real”, y en el Artículo 21 dispone que la ANSESFGS invertirá hasta la suma de pesos cien mil millones ($ 100.000.000.000) en el fondo fiduciario público, los valores fiduciarios de deuda que se integren con recursos del Fondo de Garantía de Sustentabilidad del Sistema Integrado Previsional Argentino no podrán tener un rendimiento menor al resultante de aplicar una tasa nominal anual del uno por ciento (1% TNA) sobre el capital ajustado por el coeficiente de estabilización de referencia (CER) que elabora el Banco Central de la República Argentina (BCRA) y Los intereses serán pagaderos anualmente y la amortización de capital será al vencimiento.” Un detalle no menor es que el fondo tendrá una duración de 20 años, por lo que mal puede imputarse al jubilado si este fondo se administra mal cuanto el capital usado se devolverá a 20 años y se cambió el objeto para el cual fue creado ser utilizado únicamente para el pago de beneficios, ahora puede usarse para invertir en sectores estratégicos del Estado y priorizar aquellas inversiones que tengan impacto directo en la economía real promoviendo la sostenibilidad del sistema previsional y de la economía argentina en general, siendo claro que es demasiado amplio el campo a cubrir ahora por el fondo y queda totalmente desprotegido y susceptible de ser vaciado. Es decir, el dinero del FGS creado para épocas de crisis sirve para otros fines, mientras se ajusta a los beneficiarios del SIPA, entonces de modo alguno puede avalarse la legitimidad de las leyes 27.541 y 27.609.
Por los motivos expuestos deberá evaluarse solicitar en una posible demanda el planteo de las inconstitucionalidades aludidas.


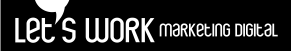
Comentarios recientes